¿Crisis de la fruticultura o crisis de un modelo excluyente de hacer fruticultura?
En los últimos días la idea de “crisis de la fruticultura” vuelve a instalarse en los medios logrando reforzar ciertas nociones de sentido común inscriptas desde hace tiempo en quienes habitamos el Valle: que la fruticultura es una actividad cuya continuidad se encuentra paulatinamente amenazada, que los altos costos de producción se elevan por la puja salarial de los/as trabajadores/as y la falta de competitividad de los/as productores/as (1); y que las empresas son las únicas capaces de canalizar con “la eficiencia y la celeridad necesarias” este tipo de producción que el exigente mercado internacional demanda. Por Belén Alvaro
No obstante, en el Alto Valle lo que está en crisis no es “la” fruticultura, sino una forma de organización social de la actividad liderada por el capital transnacional que se ha profundizado en las últimas décadas y que repercute de manera negativa y excluyente en los sectores más vulnerabilizados de la misma: chacareros/as y trabajadores/as. Para poder comprender cómo se llega a este estado de cosas, hemos de enfocar en dos cuestiones fundamentales: 1- Cómo se conforma y reproduce a lo largo de los últimos 30 años la cadena agroalimentaria en cuestión, y 2- El lugar que han ocupado en ella el mercado y el Estado. La dinámica que en las últimas décadas se ha instalado en la actividad le permite al sector más concentrado y poderoso de la cadena transferir los riesgos –económicos por fluctuaciones de la demanda, pero también climáticos y de cambios tecnológicos- a los sectores vulnerabilizados de la cadena, al tiempo que presentan ante nosotros una “realidad crítica” que sirve sus intereses de manera que parezca ser natural, y no histórica.
 Entiendo que al instalar la idea de “crisis de la fruticultura” los sectores dominantes de la cadena logran desdibujar las diferencias reales que existen y se profundizan al interior de la misma con cada ciclo productivo. Al mismo tiempo, logran apropiarse simbólicamente de las dificultades estructurales, reales e insoslayables que atraviesa el sector de los productores independientes (chacareros/as), para naturalizarlas como “las dificultades de toda la actividad” y utilizar su capacidad de negociación con el Estado en beneficio de la acumulación de capital que monopolizan.
Devolverle historicidad al análisis de la cuestión frutícola nos permitirá ver claramente la lógica que opera y subyace al funcionamiento de la cadena frutícola, para luego des-mitificar la idea de “crisis de la fruticultura” y demostrar que la crisis la sufren puntualmente los sectores más vulnerables.
Entiendo que al instalar la idea de “crisis de la fruticultura” los sectores dominantes de la cadena logran desdibujar las diferencias reales que existen y se profundizan al interior de la misma con cada ciclo productivo. Al mismo tiempo, logran apropiarse simbólicamente de las dificultades estructurales, reales e insoslayables que atraviesa el sector de los productores independientes (chacareros/as), para naturalizarlas como “las dificultades de toda la actividad” y utilizar su capacidad de negociación con el Estado en beneficio de la acumulación de capital que monopolizan.
Devolverle historicidad al análisis de la cuestión frutícola nos permitirá ver claramente la lógica que opera y subyace al funcionamiento de la cadena frutícola, para luego des-mitificar la idea de “crisis de la fruticultura” y demostrar que la crisis la sufren puntualmente los sectores más vulnerables.
La actividad frutícola, escenario de desigualdades La actividad productiva frutícola tiene sus inicios a principios del siglo XX de la mano del capital inglés, como un tipo de producción complementaria a la instalación de redes ferroviarias en la región. Bajo el esquema de realización de la renta de la tierra por subdivisión en pequeñas y medianas unidades familiares, la división y posterior venta de parcelas dio origen a una forma de producción agraria con una organización del trabajo predominantemente familiar, no típicamente capitalista e históricamente protagónica en el eslabón de producción primaria. La cadena frutícola regional se centra en la producción, acondicionamiento y comercialización de manzanas y peras. Actualmente se encuentra conformada por los siguientes sectores: trabajadores, productores no integrados, productores integrados (fruticultores), medianas, y grandes empresas y agentes comercializadorxs transnacionales/lizadas. Si bien históricamente los destinos de la cadena han sido la exportación, el consumo interno y la industrialización; la impronta distintiva de “complejo agroexportador” se ha mantenido desde sus inicios y constituye históricamente el destino más rentable de la producción.
 En materia de generación de divisas, el complejo exportador frutícola se encuentra en el mismo nivel de importancia relativa que el de sectores tradicionales como el de la carne bovina, el cuero, los lácteos y la uva de mesa, generando actualmente 1500 millones de dólares de exportación anual (2). La participación del sector rionegrino en el complejo exportador frutícola es destacada. Río Negro tiene una presencia del 80% en el total de kilogramos totales del país exportados para la manzana y la pera, y de los dólares generados de esa actividad (3). Un tercio de lo que se exporta tiene como destino la Unión Europea, uno de los mercados más exigentes en términos de calidad (tamaño y condiciones sanitarias de producción) de la fruta. En el período 2009-13 el volumen de exportación de este complejo agroexportador medido en millones de dólares, ha ido en ascenso continuo (4). Sólo se registra un descenso en el año 2012, luego de un récord inédito de precios alcanzado en 2011.
En el devenir de la actividad la correlación de fuerzas de los distintos sectores que la componen, y el papel cumplido por el Estado han decantado en relaciones altamente asimétricas entre los actores de la fruticultura. A partir de los años ‘80 las empresas transnacionales/lizadas de la cadena, en tanto núcleo hegemónico del sector, han protagonizado procesos de integración bajo distintas modalidades. La compra de chacras para producción propia, contratos con productores por la adquisición de ciertas cuotas de fruta por adelantado fueron parte de los mecanismos que les permitieron obtener el control de proporciones mayoritarias y crecientes de la producción, de la comercialización tanto interna como externa mediante producción propia y de terceros, logrando reducir costos. De esta manera aumentaron sus márgenes de decisión en la comercialización con otros sectores, dando lugar a una rápida y cambiante concentración empresarial en el sector
Scaletta (5) señala que a partir de la década del ’80 se produce un estancamiento en el volumen producido, acompañado de una fuerte reorientación agroexportadora que entraña cambios varietales, mayor sofisticación de los procesos de post-cosecha y logística comercial de mayor valor agregado. Tales configuraciones dan cuenta del creciente protagonismo que va cobrando el capital transnacional en la dinámica de acumulación de esta actividad, generándose nuevas formas de organización –gestión, distribución y comercialización- de la producción, de alcance transnacional (6). En ese marco, las modalidades de negociación se volvieron cuasi-extorsivas para los sectores más vulnerabilizados.
En materia de generación de divisas, el complejo exportador frutícola se encuentra en el mismo nivel de importancia relativa que el de sectores tradicionales como el de la carne bovina, el cuero, los lácteos y la uva de mesa, generando actualmente 1500 millones de dólares de exportación anual (2). La participación del sector rionegrino en el complejo exportador frutícola es destacada. Río Negro tiene una presencia del 80% en el total de kilogramos totales del país exportados para la manzana y la pera, y de los dólares generados de esa actividad (3). Un tercio de lo que se exporta tiene como destino la Unión Europea, uno de los mercados más exigentes en términos de calidad (tamaño y condiciones sanitarias de producción) de la fruta. En el período 2009-13 el volumen de exportación de este complejo agroexportador medido en millones de dólares, ha ido en ascenso continuo (4). Sólo se registra un descenso en el año 2012, luego de un récord inédito de precios alcanzado en 2011.
En el devenir de la actividad la correlación de fuerzas de los distintos sectores que la componen, y el papel cumplido por el Estado han decantado en relaciones altamente asimétricas entre los actores de la fruticultura. A partir de los años ‘80 las empresas transnacionales/lizadas de la cadena, en tanto núcleo hegemónico del sector, han protagonizado procesos de integración bajo distintas modalidades. La compra de chacras para producción propia, contratos con productores por la adquisición de ciertas cuotas de fruta por adelantado fueron parte de los mecanismos que les permitieron obtener el control de proporciones mayoritarias y crecientes de la producción, de la comercialización tanto interna como externa mediante producción propia y de terceros, logrando reducir costos. De esta manera aumentaron sus márgenes de decisión en la comercialización con otros sectores, dando lugar a una rápida y cambiante concentración empresarial en el sector
Scaletta (5) señala que a partir de la década del ’80 se produce un estancamiento en el volumen producido, acompañado de una fuerte reorientación agroexportadora que entraña cambios varietales, mayor sofisticación de los procesos de post-cosecha y logística comercial de mayor valor agregado. Tales configuraciones dan cuenta del creciente protagonismo que va cobrando el capital transnacional en la dinámica de acumulación de esta actividad, generándose nuevas formas de organización –gestión, distribución y comercialización- de la producción, de alcance transnacional (6). En ese marco, las modalidades de negociación se volvieron cuasi-extorsivas para los sectores más vulnerabilizados.
 Ya en la primera década del siglo XXI sólo diez firmas concentraban más del 80% de las exportaciones al tiempo que aproximadamente el 50 por ciento del volumen de fruta de pepita exportada desde la provincia de Río Negro la proveían los/as pequeños/as y medianos/as productores/as (7). En la actualidad se identifican seis empresas como las más relevantes del sector, dadas las fusiones de los últimos años (7). Por su parte, en la actualidad el 56% de los productores frutícolas tiene parcelas de menos de 10 ha, y poseen el 16% de la superficie cultivada con pepita (6).
La forma de negociación de las empresas con productores/as no integrados/as es por acuerdos con distinto grado de formalidad e involucrando diversos grados de financiamiento de las tareas productivas en los casos en que esto es necesario. Todas estas modalidades pueden ser englobadas bajo lo que se denomina agricultura por contrato, un mecanismo de abasto de las agroindustrias que se ha expandido aceleradamente en las últimas décadas en todo el mundo, estimulada por los fluctuantes cambios en el consumo que las empresas terminan trasladando a los productores, y ayudado por la aplicación de políticas de ajuste estructural (8).
En el caso de los/as productores/as chacareros/as la presencia sostenida de formas de producción familiar capitalizada, la inserción de algunos de sus tipos en mercados de calidad y las transformaciones al interior del conjunto dieron cuenta de su capacidad de persistencia, resistencia y en algunos casos de expansión. No obstante, la aceleración en los ritmos de cambios técnicos y de organización del trabajo requeridos por el mercado internacional inicia un ciclo excluyente para los/as productores/as primarios/as.
Ya en la primera década del siglo XXI sólo diez firmas concentraban más del 80% de las exportaciones al tiempo que aproximadamente el 50 por ciento del volumen de fruta de pepita exportada desde la provincia de Río Negro la proveían los/as pequeños/as y medianos/as productores/as (7). En la actualidad se identifican seis empresas como las más relevantes del sector, dadas las fusiones de los últimos años (7). Por su parte, en la actualidad el 56% de los productores frutícolas tiene parcelas de menos de 10 ha, y poseen el 16% de la superficie cultivada con pepita (6).
La forma de negociación de las empresas con productores/as no integrados/as es por acuerdos con distinto grado de formalidad e involucrando diversos grados de financiamiento de las tareas productivas en los casos en que esto es necesario. Todas estas modalidades pueden ser englobadas bajo lo que se denomina agricultura por contrato, un mecanismo de abasto de las agroindustrias que se ha expandido aceleradamente en las últimas décadas en todo el mundo, estimulada por los fluctuantes cambios en el consumo que las empresas terminan trasladando a los productores, y ayudado por la aplicación de políticas de ajuste estructural (8).
En el caso de los/as productores/as chacareros/as la presencia sostenida de formas de producción familiar capitalizada, la inserción de algunos de sus tipos en mercados de calidad y las transformaciones al interior del conjunto dieron cuenta de su capacidad de persistencia, resistencia y en algunos casos de expansión. No obstante, la aceleración en los ritmos de cambios técnicos y de organización del trabajo requeridos por el mercado internacional inicia un ciclo excluyente para los/as productores/as primarios/as.
 En su condición de tomadores/as de precio y vendedores/as de primera mano a un mercado oligopsónico (9), son subordinados/as paulatinamente a los crecientes requerimientos y controles de calidad del mercado. Estos requerimientos imponen ritmos de incorporación tecnológica dependiente, aumento de escala, incremento de los costos de producción por especialización de la mano de obra estacional contratada, e insumos. Las exigencias del mercado consumidor son trasladadas por las empresas a los productores de manera directa y también a través de controles de calidad crecientes, como son por ejemplo las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (10). En especial se ven afectados/as aquellos/as cuyas unidades se sustentan en la organización familiar del trabajo la mayor parte del año. Se profundizan los ciclos de subalternización del sector de los/as productores/as chacareros/as no integrados, en un proceso heterogéneo de inserción comercial subordinada, endeudamiento y descapitalización, que en algunos casos conduce a su desaparición como productor/a.
Para los/as trabajadores/as el impacto de las nuevas exigencias también es sensible. Nuevas exigencias de calificación, precarias condiciones de vida y formas vulnerables de contratación no han sido cabalmente revertidas con las políticas para el trabajo agrario de los últimos años. Por su parte, el Estado –y especialmente a partir de la década del ’90, con la privatización de los servicios de riego (consorcios), se constituye en promotor del ingreso desregulado de capital transnacional, reforzando la excluyente dinámica del mercado que no se ha revertido en la última década.
La idea de “crisis” se instaló en este contexto. En un comienzo reflejando de las dificultades sensibles de gran parte del sector primario para sostenerse en la actividad. Más tarde, como caracterización estructural de la situación en que se encuentra la cadena. Así, la idea de “estado crítico” logra construir un clima donde las negociaciones entre los sectores se realizan en un marco de excepcionalidad, fragmentación y urgencia que condiciona las decisiones, impactando especialmente en los eslabones de la cadena con mayor premura para resolver la colocación de la fruta y menor capacidad de negociación.
La siguiente cita aparecida en el diario de mayor tirada local en el año 2011 es reflejo de este discurso que intenta desdibujar y naturalizar las desigualdades al interior de la cadena: “la mayor parte de los especialistas del sector coincide en señalar que a esta situación (de crisis) se llegó luego de muchos años de continuos errores y fracasos en la actividad. Las variables clave a modificar mencionadas en el trabajo son la baja densidad, la alta edad de las plantaciones y una obsoleta tecnología de producción. Todo ello genera una productividad deficiente y una excesiva cantidad de fruta de baja calidad y de variedades menos demandadas hoy por los mercados externos”. Para este diagnóstico una salida “viable” es una inversión en chacra de 25 mil dólares por ha, distribuida en cinco años (11). Como se ve, la noción de “crisis”, tal como es presentada, localiza la pérdida de competitividad en el eslabón primario, y supone como salida endeudarlo para “adecuarse” a los requerimientos del mercado.
En los últimos días, a partir del desastre climático de principio de febrero de 2015, “la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) le solicitó a las autoridades "la instrumentación de medidas extraordinarias" tales como "la declaración de emergencia o desastre agropecuario a nivel provincial y nacional" y "la exención de ingresos brutos provinciales para la actividad" frutícola, entre otras. En un comunicado de prensa titulado "una crisis extraordinaria requiere medidas extraordinarias" alertaron que "si no se instrumentan las medidas en los próximos días peligra el sistema productivo del valle y con ello miles de puestos de trabajo" (12). Como vemos, el efecto de desdibujar las relaciones desiguales al interior de la cadena es funcional al discurso empresarial dominante que propone las “soluciones” a la crisis.
En todo este tiempo los/as chacareros/as han llevado a cabo sostenidamente una resistencia a nivel productivo-doméstico, pero también a nivel colectivo, agrupados/as en las Cámaras de productores y la Federación de Productores Frutícolas de la provincia de Río Negro. Con ello han logrado regulaciones y mediaciones estatales que desde el año 2002 se han instrumentado entre las entidades que agrupan a agroindustrias y chacareros/as, con el Estado como “garante no vinculante”. Con el objetivo explícito de lograr una formalización que transparente las desiguales relaciones contractuales, estas acciones se han plasmado en leyes, decretos y resoluciones diversas. Vinculados con nuestro tema de análisis, interesan fundamentalmente la Ley de Transparencia Frutícola (13) y la Mesa de Contractualización (14). A estos dos elementos legales pueden sumarse una cantidad de aportes bajo variadas formas que desde el Estado Nacional y Provincial ingresan a la actividad primaria frutícola desde hace años.
En su condición de tomadores/as de precio y vendedores/as de primera mano a un mercado oligopsónico (9), son subordinados/as paulatinamente a los crecientes requerimientos y controles de calidad del mercado. Estos requerimientos imponen ritmos de incorporación tecnológica dependiente, aumento de escala, incremento de los costos de producción por especialización de la mano de obra estacional contratada, e insumos. Las exigencias del mercado consumidor son trasladadas por las empresas a los productores de manera directa y también a través de controles de calidad crecientes, como son por ejemplo las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (10). En especial se ven afectados/as aquellos/as cuyas unidades se sustentan en la organización familiar del trabajo la mayor parte del año. Se profundizan los ciclos de subalternización del sector de los/as productores/as chacareros/as no integrados, en un proceso heterogéneo de inserción comercial subordinada, endeudamiento y descapitalización, que en algunos casos conduce a su desaparición como productor/a.
Para los/as trabajadores/as el impacto de las nuevas exigencias también es sensible. Nuevas exigencias de calificación, precarias condiciones de vida y formas vulnerables de contratación no han sido cabalmente revertidas con las políticas para el trabajo agrario de los últimos años. Por su parte, el Estado –y especialmente a partir de la década del ’90, con la privatización de los servicios de riego (consorcios), se constituye en promotor del ingreso desregulado de capital transnacional, reforzando la excluyente dinámica del mercado que no se ha revertido en la última década.
La idea de “crisis” se instaló en este contexto. En un comienzo reflejando de las dificultades sensibles de gran parte del sector primario para sostenerse en la actividad. Más tarde, como caracterización estructural de la situación en que se encuentra la cadena. Así, la idea de “estado crítico” logra construir un clima donde las negociaciones entre los sectores se realizan en un marco de excepcionalidad, fragmentación y urgencia que condiciona las decisiones, impactando especialmente en los eslabones de la cadena con mayor premura para resolver la colocación de la fruta y menor capacidad de negociación.
La siguiente cita aparecida en el diario de mayor tirada local en el año 2011 es reflejo de este discurso que intenta desdibujar y naturalizar las desigualdades al interior de la cadena: “la mayor parte de los especialistas del sector coincide en señalar que a esta situación (de crisis) se llegó luego de muchos años de continuos errores y fracasos en la actividad. Las variables clave a modificar mencionadas en el trabajo son la baja densidad, la alta edad de las plantaciones y una obsoleta tecnología de producción. Todo ello genera una productividad deficiente y una excesiva cantidad de fruta de baja calidad y de variedades menos demandadas hoy por los mercados externos”. Para este diagnóstico una salida “viable” es una inversión en chacra de 25 mil dólares por ha, distribuida en cinco años (11). Como se ve, la noción de “crisis”, tal como es presentada, localiza la pérdida de competitividad en el eslabón primario, y supone como salida endeudarlo para “adecuarse” a los requerimientos del mercado.
En los últimos días, a partir del desastre climático de principio de febrero de 2015, “la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) le solicitó a las autoridades "la instrumentación de medidas extraordinarias" tales como "la declaración de emergencia o desastre agropecuario a nivel provincial y nacional" y "la exención de ingresos brutos provinciales para la actividad" frutícola, entre otras. En un comunicado de prensa titulado "una crisis extraordinaria requiere medidas extraordinarias" alertaron que "si no se instrumentan las medidas en los próximos días peligra el sistema productivo del valle y con ello miles de puestos de trabajo" (12). Como vemos, el efecto de desdibujar las relaciones desiguales al interior de la cadena es funcional al discurso empresarial dominante que propone las “soluciones” a la crisis.
En todo este tiempo los/as chacareros/as han llevado a cabo sostenidamente una resistencia a nivel productivo-doméstico, pero también a nivel colectivo, agrupados/as en las Cámaras de productores y la Federación de Productores Frutícolas de la provincia de Río Negro. Con ello han logrado regulaciones y mediaciones estatales que desde el año 2002 se han instrumentado entre las entidades que agrupan a agroindustrias y chacareros/as, con el Estado como “garante no vinculante”. Con el objetivo explícito de lograr una formalización que transparente las desiguales relaciones contractuales, estas acciones se han plasmado en leyes, decretos y resoluciones diversas. Vinculados con nuestro tema de análisis, interesan fundamentalmente la Ley de Transparencia Frutícola (13) y la Mesa de Contractualización (14). A estos dos elementos legales pueden sumarse una cantidad de aportes bajo variadas formas que desde el Estado Nacional y Provincial ingresan a la actividad primaria frutícola desde hace años.
 Si bien el espíritu de ambas iniciativas ha sido dar claridad a un proceso de negociación clave para la cadena, al desconocer los mecanismos reales históricos por los cuales productorxs y compradorxs de la fruta formulan sus acuerdos, caen en desuso en su propia implementación. Sentadas “las partes” a acordar en condiciones estructuralmente desiguales y con instrumentos legales no vinculantes, hacen que el sector más vulnerabilizado (chacareros vendedores de primera mano) se encuentre atrapado en una negociación comercial que lo ha llevado a aceptar condiciones profundamente asimétricas y con plazos de cobro por la fruta entregada que son abusivos.
Este tipo de políticas e intervenciones no forman parte de un planteo global que enfoque la producción familiar regional desde un proyecto social, consensuado, y por su valor estratégico en términos de soberanía alimentaria, tenencia de la tierra y planeamiento demográfico. Más bien constituyen una batería de esfuerzos de uso de fondos públicos que son finalmente subsumidos a la dinámica de negociación desigual y concentración dentro de la cadena, con cada ciclo productivo.
La paulatina desaparición de productores/as frutícolas -entre 1988 y 2002 desapareció casi el 40 por ciento de las explotaciones frutícolas, concentrándose esta exclusión en los rangos de 0,5 a 10 ha- es un rasgo que ha caracterizado la actividad en las últimas décadas (15) y que la política pública no se plantea como un problema central. En tanto que en otros países se ha priorizado la toma de medidas que contribuyan al sostenimiento de las unidades de producción familiar por su importancia para la producción alimentaria regional, en nuestro país el Estado acompaña desde hace décadas la actividad productiva de manera tangencial, fragmentada y coyuntural, y la entiende como una actividad empresarial más.
Algunas reflexiones finales. ¿economía regional del capital concentrado excluyente o para la soberanía alimentaria?
En el recorrido hecho hasta ahora hemos visto que la dinámica de conformación y funcionamiento de la cadena frutícola, la composición de fuerzas en el mercado que integra, y el lugar de la política pública en esta configuración son elementos que nos permiten desnaturalizar lo que se ha dado en llamar “crisis de la fruticultura”. La actividad en cuestión no es un todo homogéneo y el mito construido instala un orden de cosas que no es tal. Desdibuja, traslada los problemas, estigmatiza ciertos sectores y naturaliza las responsabilidades.
Tal como nos es presentada la “crisis de la fruticultura” -de una forma ahistórica, natural, se esconde el hecho de que lo que está en crisis es una manera de organización de esta actividad productiva donde las empresas transfieren los riesgos y los requerimientos tecnológicos y de calidad a los/as productores/as primarios/as y trabajadores/as, y la producción alimentaria es supeditada y subsumida a las fuerzas desiguales del mercado.
En los últimos años, el deterioro de las condiciones de vida y reproducción social del eslabón primario queda manifestado en la facilidad con que otras actividades aún más desiguales y expoliadoras de la renta de la tierra logran instalarse en la zona (actividad extractiva: venta o alquiler de chacras, usos extractivos del suelo) como alternativa. Esto tiene que ver con una política de soberanía alimentaria y tenencia de la tierra productiva que en nuestro país no se ha dado. En este esquema el Estado (en su acción y en su inacción, dependiendo los momentos) refuerza las lógicas del mercado sentando las bases para que la valorización del capital encuentre sectores vulnerabilizados, empobrecidos y desmovilizados.
Si bien el espíritu de ambas iniciativas ha sido dar claridad a un proceso de negociación clave para la cadena, al desconocer los mecanismos reales históricos por los cuales productorxs y compradorxs de la fruta formulan sus acuerdos, caen en desuso en su propia implementación. Sentadas “las partes” a acordar en condiciones estructuralmente desiguales y con instrumentos legales no vinculantes, hacen que el sector más vulnerabilizado (chacareros vendedores de primera mano) se encuentre atrapado en una negociación comercial que lo ha llevado a aceptar condiciones profundamente asimétricas y con plazos de cobro por la fruta entregada que son abusivos.
Este tipo de políticas e intervenciones no forman parte de un planteo global que enfoque la producción familiar regional desde un proyecto social, consensuado, y por su valor estratégico en términos de soberanía alimentaria, tenencia de la tierra y planeamiento demográfico. Más bien constituyen una batería de esfuerzos de uso de fondos públicos que son finalmente subsumidos a la dinámica de negociación desigual y concentración dentro de la cadena, con cada ciclo productivo.
La paulatina desaparición de productores/as frutícolas -entre 1988 y 2002 desapareció casi el 40 por ciento de las explotaciones frutícolas, concentrándose esta exclusión en los rangos de 0,5 a 10 ha- es un rasgo que ha caracterizado la actividad en las últimas décadas (15) y que la política pública no se plantea como un problema central. En tanto que en otros países se ha priorizado la toma de medidas que contribuyan al sostenimiento de las unidades de producción familiar por su importancia para la producción alimentaria regional, en nuestro país el Estado acompaña desde hace décadas la actividad productiva de manera tangencial, fragmentada y coyuntural, y la entiende como una actividad empresarial más.
Algunas reflexiones finales. ¿economía regional del capital concentrado excluyente o para la soberanía alimentaria?
En el recorrido hecho hasta ahora hemos visto que la dinámica de conformación y funcionamiento de la cadena frutícola, la composición de fuerzas en el mercado que integra, y el lugar de la política pública en esta configuración son elementos que nos permiten desnaturalizar lo que se ha dado en llamar “crisis de la fruticultura”. La actividad en cuestión no es un todo homogéneo y el mito construido instala un orden de cosas que no es tal. Desdibuja, traslada los problemas, estigmatiza ciertos sectores y naturaliza las responsabilidades.
Tal como nos es presentada la “crisis de la fruticultura” -de una forma ahistórica, natural, se esconde el hecho de que lo que está en crisis es una manera de organización de esta actividad productiva donde las empresas transfieren los riesgos y los requerimientos tecnológicos y de calidad a los/as productores/as primarios/as y trabajadores/as, y la producción alimentaria es supeditada y subsumida a las fuerzas desiguales del mercado.
En los últimos años, el deterioro de las condiciones de vida y reproducción social del eslabón primario queda manifestado en la facilidad con que otras actividades aún más desiguales y expoliadoras de la renta de la tierra logran instalarse en la zona (actividad extractiva: venta o alquiler de chacras, usos extractivos del suelo) como alternativa. Esto tiene que ver con una política de soberanía alimentaria y tenencia de la tierra productiva que en nuestro país no se ha dado. En este esquema el Estado (en su acción y en su inacción, dependiendo los momentos) refuerza las lógicas del mercado sentando las bases para que la valorización del capital encuentre sectores vulnerabilizados, empobrecidos y desmovilizados.
 Claramente este artículo no agota las posibilidades -y necesidades- de pensar la actividad frutícola, su presente y futuro. Intenta por lo menos iniciar un camino de discusión donde se permita cuestionarse el perfil de la actividad frutícola (hoy protagónicamente agroexportador). Invita a pensar las condiciones sociales y políticas que se le presentan a los sectores subalternos para sostenerse en la producción (impositivas, de incorporación tecnológica, etc); y los objetivos alimentarios de la producción regional.
Fuentes consultadas
(1) Diario online Iprofesional. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/122346-Alertan-que-el-sector-frutcola-est-en-crisis-y-que-perder-us200-millones-en-2011
(2) Indec, 2013. Disponible en http://www.indec.mecon.ar/
(3) Ídem
(4) Ídem
(5) Scaletta, C. (2006) Tensiones de la globalización en los circuitos agroindustriales: El caso de la producción frutícola del Alto Valle del Río Negro.
(6) Diar Díaz en www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_pepitas.pdf
(7) Steimbreger, 2009. Geografía y sociología de la movilidad del capital global en los procesos de reestructuración de las cadenas de valor agrícola. Una investigación sobre el norte de la Patagonia. Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, España. Mimeo. 2009.
(8) Echánove Huacuja, 2008. Globalización, agroindustrias y agriculturapor contrato en méxico. Geographicalia, 54, 45-60.
(9) Mercado donde existe un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado.
(10) Trpin y Alvaro, 2014. Condiciones productivas locales y exigencias para la comercialización. Transformaciones en la fruticultura del norte de la Patagonia argentina. Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales; Lugar: Santa Fe; Año: 2014 vol. 1 p. 193 - 217
(11) Diario Río Negro. 2011. http://www.rionegro.com.ar/diario/alternativas-para-sortear-la-crisis-fruticola-regional-702473-10942-notas.aspx
(12) Diario Río Negro. 2014. http://www.rionegro.com.ar/diario/quieren-que-se-declare-la-emergencia-agropecuaria-5846257-9701-nota.aspx
(13) La Ley nº 3.611 de Transparencia Comercial crea en 2002 el régimen para la vinculación formal entre las partes que intervienen en el negocio frutícola en la Provincia de Río Negro -producción, empaque, industria y comercialización de frutas-, mediante la firma de contratos entre vendedores –productores independientes- y compradores de fruta –empresas integradas. Con ella se busca mediante un conjunto de exenciones impositivas dar certeza jurídica a la relación entre las partes, incentivar la formalización y publicidad de los contratantes y de los términos contractuales. Otro beneficio que prevé la ley –artículo 33-, es el acceso al Proceso de Mediación en caso de controversias derivadas de los contratos inscriptos
(14) En el año 2005 se crea la Mesa de Contractualización Frutícola por ley nº 3.993, cuya finalidad es la de definir anualmente los costos y precios, en este caso conforme variedad, calidad y calibre y/o por kilogramo de la fruta de pepita, que regirán para su producción, conservación, acondicionamiento e industrialización, así como las condiciones de pago y las cláusulas de ajuste de los valores. A partir del 2008, la Mesa fijó un precio para toda la fruta, sin distinción, situación que expresa la lucha de la Federación de Productores, fundamentando que le cuesta igual producir toda la fruta. Sin embargo, la CAFI, no acepta esta posición manifestando los altos porcentajes de descarte que derivan a la industria y a precios menores
(15) No existen datos disponibles del último período intercensal 2002-2008, debido a las dificultades políticas para la instrumentación del Censo Nacional Agropecuario 2008 en el marco del tratamiento de la Resolución 125.
Claramente este artículo no agota las posibilidades -y necesidades- de pensar la actividad frutícola, su presente y futuro. Intenta por lo menos iniciar un camino de discusión donde se permita cuestionarse el perfil de la actividad frutícola (hoy protagónicamente agroexportador). Invita a pensar las condiciones sociales y políticas que se le presentan a los sectores subalternos para sostenerse en la producción (impositivas, de incorporación tecnológica, etc); y los objetivos alimentarios de la producción regional.
Fuentes consultadas
(1) Diario online Iprofesional. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/122346-Alertan-que-el-sector-frutcola-est-en-crisis-y-que-perder-us200-millones-en-2011
(2) Indec, 2013. Disponible en http://www.indec.mecon.ar/
(3) Ídem
(4) Ídem
(5) Scaletta, C. (2006) Tensiones de la globalización en los circuitos agroindustriales: El caso de la producción frutícola del Alto Valle del Río Negro.
(6) Diar Díaz en www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_pepitas.pdf
(7) Steimbreger, 2009. Geografía y sociología de la movilidad del capital global en los procesos de reestructuración de las cadenas de valor agrícola. Una investigación sobre el norte de la Patagonia. Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, España. Mimeo. 2009.
(8) Echánove Huacuja, 2008. Globalización, agroindustrias y agriculturapor contrato en méxico. Geographicalia, 54, 45-60.
(9) Mercado donde existe un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado.
(10) Trpin y Alvaro, 2014. Condiciones productivas locales y exigencias para la comercialización. Transformaciones en la fruticultura del norte de la Patagonia argentina. Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales; Lugar: Santa Fe; Año: 2014 vol. 1 p. 193 - 217
(11) Diario Río Negro. 2011. http://www.rionegro.com.ar/diario/alternativas-para-sortear-la-crisis-fruticola-regional-702473-10942-notas.aspx
(12) Diario Río Negro. 2014. http://www.rionegro.com.ar/diario/quieren-que-se-declare-la-emergencia-agropecuaria-5846257-9701-nota.aspx
(13) La Ley nº 3.611 de Transparencia Comercial crea en 2002 el régimen para la vinculación formal entre las partes que intervienen en el negocio frutícola en la Provincia de Río Negro -producción, empaque, industria y comercialización de frutas-, mediante la firma de contratos entre vendedores –productores independientes- y compradores de fruta –empresas integradas. Con ella se busca mediante un conjunto de exenciones impositivas dar certeza jurídica a la relación entre las partes, incentivar la formalización y publicidad de los contratantes y de los términos contractuales. Otro beneficio que prevé la ley –artículo 33-, es el acceso al Proceso de Mediación en caso de controversias derivadas de los contratos inscriptos
(14) En el año 2005 se crea la Mesa de Contractualización Frutícola por ley nº 3.993, cuya finalidad es la de definir anualmente los costos y precios, en este caso conforme variedad, calidad y calibre y/o por kilogramo de la fruta de pepita, que regirán para su producción, conservación, acondicionamiento e industrialización, así como las condiciones de pago y las cláusulas de ajuste de los valores. A partir del 2008, la Mesa fijó un precio para toda la fruta, sin distinción, situación que expresa la lucha de la Federación de Productores, fundamentando que le cuesta igual producir toda la fruta. Sin embargo, la CAFI, no acepta esta posición manifestando los altos porcentajes de descarte que derivan a la industria y a precios menores
(15) No existen datos disponibles del último período intercensal 2002-2008, debido a las dificultades políticas para la instrumentación del Censo Nacional Agropecuario 2008 en el marco del tratamiento de la Resolución 125.
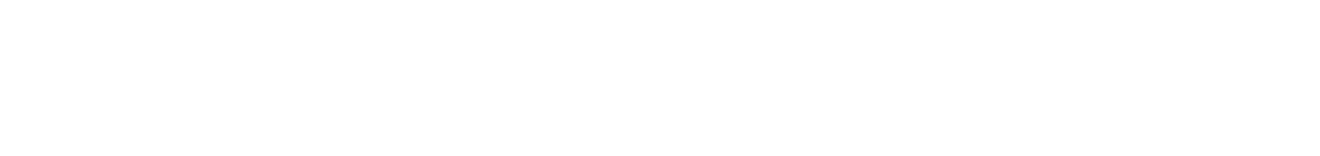








Excelente artículo que desmitifica el uso eufemistico de crisis cuando el problema es estructural y sistémico, desde hace varias décadas. La verdadera política económica vigente es de concentración de la tierra y la economía, sin reparar en los daños sociales y ambientales de mediano y largo plazo. Esto es extensible a la región pampeana y las demás economias regionales. Hay, en ese sentido, una linea de continuidad perfecta desde los 90 a esta parte. Las inundaciones actuales en la provincia de Buenos Aires podriamos llamarlas como «escenas explicitas de política electoral». Entre la políticas de estado, que cito en la página, una es la de «ordenamiento territorial» que tiene que ver con el uso de la tierra, los asentamiento humanos y el manejo ambiental, entre otras cosas. Nadie habla del perfil de los sistemas de producción sustentables y resilientes frente, por ejemplo, al cambio climático: esos sistemas son los que estan desapareciendo a lo largo y ancho del pais.
Gracias por comentar esto Tomás! un excelente artículo de Belén Alvaro, especialista en el tema, saludos!